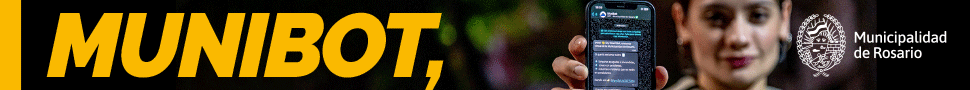En muchas casas de estudio se naturaliza la mordaza para callar voces disidentes; el caso de La Plata en sintonía con la UBA
Cuando la universidad pierde un punto de su presupuesto, muchos salen a la calle a protestar y reclamar. Está muy bien. ¿Pero qué pasa cuando pierde varios “puntos” de pluralismo y de tolerancia? ¿Nadie sale a defender esos valores? ¿Qué pasa cuando en una casa de estudios se impide la expresión de determinadas ideas y se ejercen la censura y la violencia con métodos patoteriles? Son preguntas que tal vez podrían formularse en términos más conceptuales y de fondo: ¿hay sectores de la universidad que consideran más importante el dinero que la democracia?, ¿qué lugar ocupan cuestiones como las de la diversidad, la transparencia, la amplitud y la convivencia en la escala de valores de grupos dominantes en el sistema de educación superior?
Hay que poner una lupa sobre lo ocurrido la semana pasada en la Universidad Nacional de La Plata para advertir que las casas de estudios están amenazadas por concepciones autoritarias y gérmenes de violencia que se han incubado en su propio seno. Las imágenes son muy elocuentes: activistas estudiantiles, convertidos en fuerzas de choque, impiden el acceso de legisladores identificados con el oficialismo nacional que iban a dar una charla para una agrupación libertaria. No discuten ideas ni argumentos; exhiben cadenas y arrojan piedras. Un profesor celebra el ataque por redes sociales: “¡Qué bien acomodado estuvo ese piedrazo!; ojalá los caguen decapitando en el patio del rectorado; no deberían poder salir a la calle”, arenga con verbo exaltado el integrante del claustro docente. Aunque luego se ve forzado a pedir disculpas, deja expuesto el espíritu de intolerancia, de sectarismo y de censura que anida en muchas cátedras universitarias. El rectorado sale del paso con un escueto comunicado en el que repudia la violencia y subraya su compromiso con los valores de la universidad democrática. Pero no promueve sumarios ni sanciones. Tampoco había movido un dedo para evitar un “escrache” que estaba anunciado y al que se convocaba públicamente.

Un grupo le pone candado a una sede de la universidad y echa a piedrazos a legisladores elegidos democráticamente, pero no hay consecuencias. Un profesor reivindica la “decapitación” y los piedrazos como herramientas ideológicas, pero todo se archiva con un ligero pedido de disculpas. Los decanos no se pronuncian. Tampoco lo hacen los rectores de las otras universidades. Los profesores hacen silencio, tal vez por miedo, en muchos casos, a sufrir ellos mismos “el escrache”.
El episodio confirma la necesidad de un profundo debate sobre las universidades, en el que el financiamiento debería ser un capítulo, pero no el único. El Gobierno no ha tenido talento, pericia ni sensibilidad para promover una discusión estructural y de fondo. Ha planteado el tema en términos exclusivamente fiscalistas, con una actitud y un lenguaje de brocha gorda que han puesto a la comunidad académica a la defensiva. La posición gubernamental se ha leído como un ataque a la educación pública y no como un debate sobre las deformaciones, la opacidad y los dogmatismos que han dañado, desde adentro, a la propia universidad. En lugar de discutir un modelo, se atacó un símbolo y una institución. Al menos así se ha interpretado, y eso explica las masivas movilizaciones “en defensa de la universidad pública” sobre las que se ha montado la corporación universitaria para defender sus privilegios y ocultar sus vicios y sus desmanejos.

La falta de una reacción enérgica y contundente frente a la violencia que se desplegó en La Plata muestra una cara oscura del drama universitario: en las casas de estudios ha tendido a imponerse una lógica totalitaria que promueve el pensamiento único y rechaza la diversidad. Se ha naturalizado la práctica fascista de callar a las voces disidentes. Esta no es la primera vez que se impiden charlas o conferencias en recintos académicos por razones ideológicas. Hace dos años, en la UBA, habían hostigado y censurado a un referente de indiscutible tradición democrática como Ricardo López Murphy. Antes habían cancelado al exjuez brasileño Sergio Moro, por su identificación política. Detrás de esos hechos notorios late una realidad que no siempre se hace visible, pero que forma parte de la atmósfera cotidiana en muchas facultades: la expulsión de los que piensan distinto, el miedo a discrepar o discutir, el repliegue para no exponerse a la cancelación y la represalia. Cualquiera que insinúe una posición contracorriente correrá el riesgo de ser “un facho” o “un traidor”. Lo confesó esta misma semana el gobernador Kicillof en otro acto partidario en la misma Universidad de La Plata: “Los diputados que voten a favor del veto serán traidores al pueblo”. La retórica agresiva y descalificante refleja en el mismo espejo al kirchnerismo y el mileísmo.
Las ideas esenciales de pluralismo y democracia ceden, en estas concepciones, ante un pensamiento autoritario que procura ser hegemónico: “el que no vota ni piensa como nosotros es un traidor y merece ser tratado como tal”. En esa escala de valores, la violencia ejercida contra legisladores que expresan ideas minoritarias dentro del ámbito universitario, lejos de ser una vergüenza, puede ser un mérito.

Es una visión que remite además al concepto de “vanguardia iluminada” que se arroga a sí misma el patrimonio de la verdad y del pensamiento correcto. Subyace la idea de que los que votaron a esos legisladores también están equivocados. Callar a un legislador es callar a sus representados.
El vicerrector de la UBA acaba de exponer, con rampante sinceridad, hasta qué punto naturaliza el sistema universitario la idea de pensamiento único o hegemonía ideológica. Calificó de “un problema y un punto en contra” de la universidad pública que en ella se hayan formado los ministros Luis Caputo (en la UBA) y Federico Sturzenegger (en la UNLP): “Vos no podés formar a tu verdugo”, afirmó con un lenguaje oscurantista. En la cabeza del vicerrector, entonces, la universidad pública no debería formar a profesionales capaces de discutir sus propias ideas ni de discrepar con su sistema de creencias, sino garantizar la “pureza” y la uniformidad ideológica. ¿Puede concebirse un pensamiento más retrógrado y autoritario? ¿Puede haber una idea más reñida con la diversidad, la apertura y la libertad que la que califica de “verdugo” al que piensa diferente?
La franqueza del vicerrector de la UBA desnuda otra grave deformación: discutir el financiamiento, la calidad educativa y el ingreso a las facultades, así como demandar transparencia y diversidad, es “atacar” a la universidad. ¿Es una confusión o una estrategia? En otros términos: denunciar los cuestionamientos y las discrepancias como “un ataque” ¿es solo una desviación conceptual o una táctica para encubrir irregularidades y defender privilegios? Hay que tener cuidado con los eslóganes y las banderas sagradas: ya vimos cómo se usaron las causas de los derechos humanos y del feminismo, utilizadas muchas veces como coartada y como “pantalla”. ¿Corre ese mismo riesgo la causa de la universidad pública?

La universidad parece caer en el mismo error que el Gobierno: todo lo reduce a una puja presupuestaria y “de caja”. Elude, mientras tanto, debates sobre sus graves problemas estructurales. También se resiste a una discusión de fondo sobre alternativas de financiamiento en un país dramáticamente empobrecido. ¿Es equitativo y progresista que la universidad no proponga mecanismos que contribuyan a su propio financiamiento en una Argentina en la que faltan recursos para cubrir las demandas de la primera infancia y donde la escuela secundaria sufre altísimos índices de abandono? ¿Es aceptable que la tasa de graduación universitaria de la Argentina sea de menos de la mitad de la que tienen países como Chile, Uruguay o Brasil? ¿Se puede sostener un régimen de ingreso irrestricto sin debatir incentivos para carreras estratégicas? Son apenas algunas de las cuestiones que el establishment universitario se niega a discutir.
El rechazo a la autoevaluación y la autocrítica se anuda, en la universidad, con la resistencia a informar sobre negocios, convenios y contratos millonarios que se administran sin transparencia y en forma discrecional. No hay información, por ejemplo, sobre la intermediación que hace la Universidad de San Martín en un gigantesco negocio como el de las fotomultas que cobra la provincia de Buenos Aires. Tampoco hay auditorías ni rendiciones sobre la monumental recaudación que tiene la Universidad de La Plata por el cobro del estacionamiento medido en decenas de municipios del país y del exterior. Nunca fue clara, tampoco, la recaudación que tuvo esa misma casa de estudios por controlar, durante años, los tragamonedas de los bingos. Y se choca con un muro de opacidad cuando se intenta indagar en los cientos de convenios que ha firmado la UBA para “auditar” fondos públicos de distintas reparticiones. ¿No deberían discutirse el manejo y el destino de esos fondos incalculables?
La imagen de un aula cerrada con candado para impedir que dos diputados expresen sus ideas debe verse como un símbolo de algo que pasa en la universidad. Las piedras, en lugar de las palabras, son el síntoma de una tragedia. Y los silencios frente a la censura deben leerse como una verdadera derrota del espíritu universitario. Que todo eso haya ocurrido en una sede académica que lleva el nombre de Sergio Karakachoff, un dirigente radical asesinado en la tenebrosa noche de los setenta por defender los principios del pluralismo y el reformismo universitarios, es una amarga ironía que nos retrotrae al pasado más oscuro. Discutamos el presupuesto, claro, pero discutamos también sobre los candados, las censuras y las piedras, que son las peores amenazas que enfrenta la universidad pública.


.jpg)