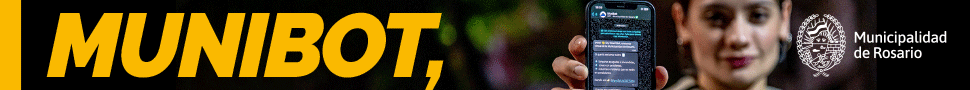Hay un sindicalismo que no representa a sus bases, sino a su burocracia; no defiende ideas ni derechos, sino privilegios y negocios que socavan sus fuentes de trabajo y su propia legitimidad
Si un día descubriésemos que los competidores de Aerolíneas Argentinas contrataron en forma clandestina a los sindicalistas de la línea de bandera, nos escandalizarían las malas artes y la inescrupulosa ruptura de la lealtad comercial. Pero deberíamos reconocer que la estrategia habría sido tan perversa como efectiva: nadie ha hecho tanto por devaluar la competitividad de Aerolíneas, y beneficiar así a todos sus competidores, como los gremios que, desde hace meses, llevan adelante una estrategia salvaje de reclamo con angustiantes consecuencias para los pasajeros que quedan varados o directamente encerrados en aviones y aeropuertos.
“¿Quién compraría hoy un pasaje en Aerolíneas?”, se preguntaba hace pocas semanas el profesor Juan Carlos de Pablo en una columna en LA NACION. Para muchos destinos no existe alternativa, pero en los casos en los que hay otras opciones los pasajeros prefieren, naturalmente, no correr riesgos de cancelaciones ni demoras. Así –explicaba De Pablo–, cae dramáticamente la facturación de una empresa que ya arrastra desde hace años una ecuación deficitaria. Al provocar ese resultado los gremios destruyen la empresa que dicen defender. ¿Son una excepción? ¿O forman parte de una cultura prepotente y autodestructiva que tiñe muchos reclamos sectoriales? Tal vez debamos mirar el conflicto de los aeronáuticos como parte de un fenómeno más amplio y más complejo, en el que el sindicalismo no representa a sus bases, sino a su propia burocracia; no defiende ideas ni derechos, sino una red de privilegios y negocios que socava, paradójicamente, sus fuentes de trabajo y su propia legitimidad.

Apenas tomamos perspectiva vemos que el conflicto de los aeronáuticos se inscribe en la tradición exacerbada de una Argentina corporativa en la que cada uno mira que “la nuestra esté”. Camuflado bajo una bandera de “soberanía” y “solidaridad”, se pelea por defender pasajes en primera clase, traslados en remises, descuentos para familiares, pagos extras y otros privilegios que, en el caso de Aerolíneas Argentinas, los pagan millones de ciudadanos que nunca se subieron a un avión. Pero muchos sectores miran la realidad desde un ombliguismo extremo, desentendiéndose del conjunto y hasta de las consecuencias que tienen esas metodologías sobre su propia actividad. No solo se debilitan las fuentes de trabajo; también se devalúa el prestigio y la confianza social de ciertas profesiones: el piloto de avión era asociado a la figura de un “comandante” y una autoridad, hasta que la percepción viró con Biró. Lo mismo pasó con “el maestro”, que dejó su aura y su reputación para convertirse en un “trabajador educativo”.
El sindicalismo docente es otro exponente claro de esta cultura que en la provincia de Buenos Aires representa Baradel. Un “huelguismo” salvaje llegó a debilitar los cimientos de la escuela pública al extremo de que muchos sectores de clase media y media baja migraron a la educación privada. Cuesta medir los efectos de estas metodologías en toda su dimensión, pero está claro que han contribuido al deterioro de las comunidades educativas, donde el vínculo entre padres y maestros se ve muchas veces atravesado por la desconfianza. Cada vez se ha hecho más claro que el sindicalismo docente juega con intereses partidarios y se desentiende de la calidad y la solidez de la escuela, aunque utiliza esa bandera para conservar regímenes abusivos de licencias y sistemas de descontrol que amparan el ausentismo y combaten las evaluaciones.
Al observar los comportamientos gremiales surgen otros patrones que, a esta altura, también se han enquistado en diferentes estamentos de la vida pública. Uno es la doble vara, que se ejerce sin pudor: la misma CGT que pasó los cuatro años de Alberto Fernández sin hacer un solo paro, a pesar de la inflación galopante, le hizo al actual gobierno una huelga general cuando apenas se habían cumplido 45 días de su asunción. El mismo Baradel que entre 2006 y 2016 hizo 110 días de paro (según un relevamiento oficial) no ha hecho una sola medida de fuerza en la gestión de Kicillof. Se ve una intencionalidad política y una vocación desestabilizadora que también provoca falta de credibilidad y un fuerte rechazo social.
La doble vara, sin embargo, es otra patología que contamina el debate público y la acción política más allá de los sindicatos. Lo mismo que el “ombliguismo corporativo” y la utilización de banderas principistas y ampulosas para encubrir negocios y privilegios. “La cultura”, “los derechos humanos”, “la inclusión” y “la soberanía” han sido malversados y utilizados, en muchos casos, como coartada y como disfraz.
Si miramos otro conflicto latente, como el universitario, veremos que esas desviaciones también aparecen con bastante nitidez. Bajo la bandera sagrada de “la defensa de la universidad pública” se esconde la resistencia a ser auditadas, a mostrar las cuentas de sus servicios a terceros y a discutir los indicadores de calidad y eficiencia. Universidades que facturan cifras astronómicas por contratos de consultoría, muchas veces a través de fundaciones que actúan en zonas de opacidad administrativa, se desentienden, sin embargo, de las dramáticas necesidades de otros estamentos educativos. Parecen reclamar “que la nuestra esté”, aunque la educación primaria y secundaria exhiba necesidades más urgentes. ¿La facturación adicional de las casas de altos estudios no debería ir a un fondo de becas para estudiantes secundarios? El debate no tiene cabida. La lógica sindical también ha contaminado la vida académica. Los piquetes universitarios cuentan con el estímulo, la simpatía y el activismo de muchos profesores y rectores.
Detrás de esos conflictos también asoman ideas de apropiación y concepciones casi totalitarias: “Aerolíneas es nuestra”, dicen los pilotos y los maleteros, como si no fuera también de los pasajeros y de los contribuyentes. Algo similar se escucha en la universidad: un grupo se concibe a sí mismo como “el todo”. Las escuelas “son de los trabajadores”, no de los alumnos ni de los padres.

No asistimos, entonces, a un mero conflicto con gremios aeronáuticos o con las burocracias universitarias, sino a expresiones de una cultura corporativa que en los últimos años se ha vuelto cada vez más autoritaria y ha tendido a utilizar el “apriete” como metodología de reclamo. Es una de las tantas consecuencias de un largo ciclo populista que reivindicó y exaltó “la lucha social” y avaló el “piqueterismo”, utilizándolo en beneficio propio. La prepotencia ha reemplazado al diálogo y el eslogan al debate.
El simple ciudadano que manda a sus hijos a la escuela, viaja en tren o va en avión a otra provincia del país, cruza un puente para ir a trabajar o se presenta en una ventanilla pública a hacer un trámite cualquiera muchas veces se ha sentido rehén de estos reclamos extorsivos que, lejos de generar empatía y comprensión, provocan rechazo, impotencia e indignación. Todo contribuye, además, a lesionar la cultura de los derechos laborales, que por su propio carácter fundamental debería ser preservada de abusos y distorsiones.
El fallo judicial de esta semana que ha encuadrado el bloqueo de una estación de servicio como un acto delictivo de “coacción” debe leerse, en este contexto, como un pronunciamiento de fondo. Marca un rumbo y pone un límite. Intenta reinstalar un sentido de la legalidad y de la norma. Nos dice, para apelar al diccionario de moda, “es por acá”: se puede discutir y reclamar, pero dentro de la ley. La Argentina necesita recuperar ese camino, en el que el diálogo y la negociación se impongan al apriete y la extorsión. El acuerdo que acaba de firmarse en Aerolíneas tal vez marque un aprendizaje.
La metodología que se vio la semana pasada en Aeroparque, cuando cientos de pasajeros quedaron atrapados en los aviones y vieron retenidos sus equipajes por una “asamblea” de Intercargo, es el reflejo de una cultura violenta y extorsiva que ha tendido a naturalizarse en las últimas décadas. Para reclamar por el presupuesto, los universitarios toman facultades y cortan calles con supuestas “clases públicas”; para negociar salarios, muchos gremios bloquean circuitos productivos, toman fábricas y obstaculizan el comercio. Para “defender” la escuela pública se cierran las aulas y se deja a millones de chicos sin clases. Cualquier marcha o movilización puede incluir una pedrada o una quema de cubiertas. Cuando un fallo no satisface las expectativas, se amenaza o se patotea a los jueces. La “cultura piquetera” y las prácticas patoteriles se han enquistado en la lógica del reclamo, como si amplios sectores de la dirigencia y de la militancia se hubieran dejado seducir por el estilo de un elenco estelar: Moyano, Baradel, Grabois y Belliboni.
Un fallo de esta semana tiende a poner las cosas en su lugar. Uno de los jefes de la CGT fue procesado y embargado por liderar, en 2021, el bloqueo de una estación de servicio en la ciudad de Buenos Aires. El pronunciamiento de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal contra el gremialista Carlos Acuña traza una línea clara: una cosa es la protesta; otra distinta es el delito. Una cosa es el derecho a huelga y otra el chantaje y la extorsión. Esa raya, sin embargo, se ha hecho cada vez más difusa, al extremo de incorporar la fuerza, y en muchos casos la violencia, como si fueran herramientas aceptables del reclamo sectorial.


1.jpg)